**********
NARANJA
Es un hecho que las manzanas azules no existen. Puede darse el caso de que, tras la intervención mágica de un halo de luz, el fruto adopte parcialmente dicha tonalidad. Pero así, sobre la mano o sobre una mesa de cocina, y bajo el único amparo de una bombilla de 60 o de un sol atronador, es verdad que nunca.
Dicho esto, he de confesar que anoche, justo antes de meterme en la cama, engullí una naranja blanca, completamente blanca, igual de blanca que una gran bola de nieve.
Desperté a Encarna, a la que tanto le gustan los programas acerca de cosas imposibles. Se la mostré, puso cara de asombro. Me formuló un par de preguntas acerca del origen del fruto. Le menté el naranjo de la colina, nuestro único naranjo; ahora un árbol prodigioso y único —no sólo para nosotros, le aseveré—. Y volvió a conciliar el sueño.
Temiendo que hoy deshiciera mi verdad y se la atribuyera a la remota posibilidad de un sueño, tan fantástico como para ser capaz de obligarme a comer una naranja blanca y correr un minuto antes al lecho adonde ella duerme para colocársela frente a los ojos, guardé la cáscara en uno de los cajones del aparador.
Durante el desayuno he sacado el tema. Y efectivamente, todavía en ese estado ingrávido en el que se mezclan el cansancio que se trae de la dormida y la prisa que imprimen los quehaceres más inmediatos, sin mirarme siquiera a la cara, ha comentado sólo que recordaba vagamente el acontecimiento, y que procurara no despertarla nunca más así, tan de repente, que luego ya no consigue descansar como es debido.
Ha sido entonces cuando me he encaminado al salón-comedor, he abierto el cajón y he descubierto que la cáscara se había enroscado fruto de la sequedad del habitáculo y del paso del tiempo, que había perdido por entero el color que la hacía única, y recobrado el tono característico de las cáscaras de naranja que, sin la presión del jugo que antes atesoraban, se muestran ahora ahogadas por el sinsentido de su nueva función.
Mi enfado no se ha hecho esperar. He dejado que Encarna tome una ducha, se vista y se arregle y salga de casa, antes de proferir con la voz en grito que no es justa su perpetúa animosidad por llevarme la contraria. Después he subido a la colina, y no sólo he buscado una naranja blanca en el naranjo, también he escudriñado, sin resultados positivos, entre las ramas del manzano, del peral y del melocotonero el hallazgo de un fruto extraño, distinto, imposible, igual o parecido al de anoche.
—¡Miguel!
A mediodía ha recorrido los sesenta y tres metros del caminito que atraviesa el jardín que nos separa de la explanada donde dejamos aparcados los coches, con su brazo extendido y pronunciado repetidamente mi nombre.
—¡Miguel!
Le ha dado lo mismo que yo haya puesto mi atención en su proclama desde el primer llamamiento.
—¡Miguel!
Ha acelerado el paso, y yo, preso de un impulso instintivo, he descendido tres de los cuatro escalones del porche de entrada.
—¡Miguel!
Ha vuelto a repetir, aun encontrándose ya a apenas ciento cincuenta centímetros de mí, con la palma de su mano bien abierta, sustentando una mandarina, mitad verde, mitad naranja, fruto de su inmadurez.
—¡Miguel! ¡Mira! ¡Una mandarina bicolor!
No ha sido ni su risa estruendosa ni el sarcasmo usado para hacer trizas mi asombrosa historia de anoche lo que más me ha molestado.
De hecho, he prendido en mi boca el esbozo de una sonrisa y la he agarrado del brazo para culminar juntos la ascensión de la escalinata.
El desmembramiento de mi ánimo ha venido mientras calentaba la comida, en cuanto he recaído en la nula querencia que ha dispuesto esta mañana ante mi relato, y en la preocupación que se ha tomado por detenerse en una frutería o en dios sabe dónde, para adquirir una fruta vulgar, con la sola intención de aniquilar la veracidad de mi narración e incluso la de todos mis razonamientos.
Le he servido dos vasos colmados de cerveza para ayudarse a tragar las habas con chocos. He esperado hasta que el potaje y el alcohol la han conducido hasta el duermevela de la siesta. Me he apresurado entonces por subir a la colina, agarrar una naranja, bajar al taller y pintada toda de blanco. Después me he situado en cuclillas en el sofá, frente a ella. He besado su mejilla, ha abiertos los ojos levemente, me ha sonreído y me ha despedido con un: "Luego la veo".
Esta noche, durante la cena, he trasladado a su memoria el nuevo acontecimiento. Y antes de que éste perdiera importancia en su risa, la he tomado por la mano y le he pedido que me acompañara hasta el salón-comedor. He abierto el cajón, y ahí estaba la cáscara del fruto, enroscada por la asfixia del tiempo y la espera, naranja.


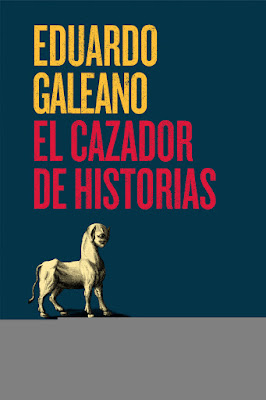




































.jpg)




