ENTRE LÍNEAS: EL CUENTO O LA VIDA, Luis Landero
0
LUIS LANDERO, Entre líneas: el cuento o la vida, Tusquets, Barcelona, 2001, 168 páginas.
SOBRE LA BREVEDAD
**********
Las secuencias pares de esta narración admiten ser leídas como relatos independientes.
**********
Pero tampoco hay que fiarse mucho de la brevedad. Contra la brevedad convendría recordar que, en una guerra, un soldado encontró en la mochila de un cadáver dos libros, a saber: El viaje al centro de la fábula, de Augusto Monterroso, y El conde de Montecristo. Como llevarse los dos le pareció ya rapiña, y por no agravar la soledad del muerto, decidió apoderarse sólo de uno. Tras muchas dudas, y por ir más ligero de equipaje, eligió el de Monterroso. Lo acomodó bajo la guerrera y, andando que te andarás, continuó su camino. Y he aquí que, más allá, siente un golpe en el pecho. Da un traspiés, suspira, se desploma: una bala perdida lo ha acertado de lleno. En el último instante saca el libro y observa que la bala lo ha atravesado limpiamente desde el copyright hasta el código de barras, y que además le ha llegado hasta el centro mismo del corazón. Viaje al centro del corazón, es el sarcasmo que se le ocurre antes de morir, y aún alcanza a pensar que si hubiese elegido el de de Dumas a estas horas estaría vivo, y que su mala suerte se debe exclusivamente a la excesiva concisión del autor.
He aquí uno de los peligros de la brevedad.
Claro que, de haber tenido tiempo para más sarcasmos, también la víctima podría haber pensado que quizá casi todas las novelas extensas son en el fondo breves, e incluso brevísimas, por la sencilla razón de que casi nadie las lee. Allí donde las balas se equivocan, la sociología no yerra: si uno compra una novela de quinientas páginas y lee sólo treinta, para ese lector la novela constará exactamente de treinta páginas. Lo que ocurre es que, para muchos, los libros voluminosos ofrecen al menos dos ventajas: una, que al ser caros, el prestigio y el placer del consumo son también mayores; y otra, que al ser muy extensos, el comprador compra de paso una coartada para no leerlos. Pero con los libros breves no hay escapatoria. Quien adquiere un libro breve contrae de rebote el engorro de tener que leerlo.
A mí, particularmente, hay muchos libros breves que me han engañado muchas veces, y así, por ejemplo, hubo un tiempo en que lograron convencerme de que tenían sólo por ejemplo cien páginas. A la cuarta vez que los leí, me di cuenta, sin embargo, de que encubrían cuatrocientas, y como todavía no he acabado releerlos, resulta que el autor me ha vendido como prosa breve lo que en realidad es un libro poco menos que interminable. Pero la verdadera brevedad es saber callar cuando no hay nada que decir. Esto es muy difícil ¡Con qué coraje escribía Kafka en sus Diarios el día 22 de septiembre de 1917: «Nada»! Y, sin embargo, Kafka, y en definitiva cualquiera, podía haber llenado una hoja de ocurrencias pasajeras. No es difícil escribir algo cuando se tiene oficio y un poquito de orgullo. Ese «nada» de Kafka, ¡qué extraña flor resulta!, ¡cuántas lluvias y soles habrá necesitado para florecer en el baldío! ¡Qué lección literaria! Porque detrás de «nada» esta la convicción de que no se puede decir cualquier cosa sino algo que se desea con una intensidad excluyente: algo esencial, y que no admite sucedáneos. Algo muy concreto y muy perseguido y anhelado, y por eso es tan difícil atreverse a esa última resignación de decir «nada».
He aquí uno de los peligros de la brevedad.
Claro que, de haber tenido tiempo para más sarcasmos, también la víctima podría haber pensado que quizá casi todas las novelas extensas son en el fondo breves, e incluso brevísimas, por la sencilla razón de que casi nadie las lee. Allí donde las balas se equivocan, la sociología no yerra: si uno compra una novela de quinientas páginas y lee sólo treinta, para ese lector la novela constará exactamente de treinta páginas. Lo que ocurre es que, para muchos, los libros voluminosos ofrecen al menos dos ventajas: una, que al ser caros, el prestigio y el placer del consumo son también mayores; y otra, que al ser muy extensos, el comprador compra de paso una coartada para no leerlos. Pero con los libros breves no hay escapatoria. Quien adquiere un libro breve contrae de rebote el engorro de tener que leerlo.
A mí, particularmente, hay muchos libros breves que me han engañado muchas veces, y así, por ejemplo, hubo un tiempo en que lograron convencerme de que tenían sólo por ejemplo cien páginas. A la cuarta vez que los leí, me di cuenta, sin embargo, de que encubrían cuatrocientas, y como todavía no he acabado releerlos, resulta que el autor me ha vendido como prosa breve lo que en realidad es un libro poco menos que interminable. Pero la verdadera brevedad es saber callar cuando no hay nada que decir. Esto es muy difícil ¡Con qué coraje escribía Kafka en sus Diarios el día 22 de septiembre de 1917: «Nada»! Y, sin embargo, Kafka, y en definitiva cualquiera, podía haber llenado una hoja de ocurrencias pasajeras. No es difícil escribir algo cuando se tiene oficio y un poquito de orgullo. Ese «nada» de Kafka, ¡qué extraña flor resulta!, ¡cuántas lluvias y soles habrá necesitado para florecer en el baldío! ¡Qué lección literaria! Porque detrás de «nada» esta la convicción de que no se puede decir cualquier cosa sino algo que se desea con una intensidad excluyente: algo esencial, y que no admite sucedáneos. Algo muy concreto y muy perseguido y anhelado, y por eso es tan difícil atreverse a esa última resignación de decir «nada».




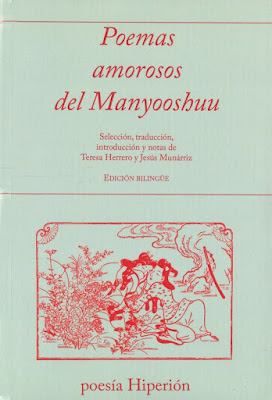

































.jpg)




