FABIO MORABITO,
Caja de herramientas,
Pre-Textos, Valencia, 2009, 80 páginas.
**********
EL MARTILLO
Es la herramienta más fácil, y la más profunda. Ninguna otra nos llena la mano tanto como ella, ninguna otra nos inspira el mismo grado de adhesión al trabajo y de aceptación de la tarea. Con un martillo en la mano nuestro cuerpo adquiere su tensión justa, una tensión clásica. Toda estatua debería tener un martillo, visible o invisible, como un segundo corazón o un contrapeso que diera la gravedad debida a los miembros del cuerpo. Cargando un martillo nos volvemos más rotundos e íntegros; es el aditamento perfecto para la permanencia. Encajado en la mano, nos devuelve toda la frescura del utensilio, de la grata extensión del cuerpo, del esfuerzo encauzado sin desperdicios ni frustraciones. ¡Cabal martillo! Hermano voluntarioso!
Pocas cosas tan frontales como él. El zumo de la ira se ha reunido en el extremo de un mango de madera, ahí se ha dejado fermentar y endurecer; así es como surgen los martillos: por goteo lento de cólera, hasta que se forma una costra al final del mango, una amalgama de iracundia; se talla y se pule, y listo.
Pasividad y prepotencia coexisten, así, en el martillo. De hecho, el martillo actúa por sorpresa, por sorpresa desagradable, y su contundencia se debe no tanto a su fuerza como a su laconismo. Toda la cólera del martillo, absorbida lentamente por el mango y lentamente fermentada, se expresa en un trino agudo. No hay tiempo para más. Parecería que el hombre que martilla reúne en la cabeza del martillo lo mejor de sí mismo y de su ascendencia. Él, como individuo particular, está representado por el mango, que determina la voluntad y la orientación del golpe, pero el impacto propiamente dicho se debe por entero a su pasado, grávido de muertos. Una multitud de muertos se agruma en cada martillazo, los muertos de uno, todo aquello que se ha resecado antes de uno, todo lo duro que lo precede a uno, y con esa dureza uno golpea, con todos sus muertos, que para eso sirven al fin los muertos, para ser la dureza de los vivos, para ser su quilla y su coraza. Un vivo sin muertos, sin estirpe, un vivo a secas, no sobrevive.
Por eso el martillo no dice nada que no haya dicho con anterioridad, ninguna emoción nueva altera su timbre: los muertos evocan siempre lo mismo y lo que evocan se debilita con el tiempo, grandes zonas del recuerdo se desmoronan, se recurre cada vez a menos palabras, por último todo se reduce a una sola sílaba dura y obstinada. Cada muerto, a medida que más muertos llegan al reino de los muertos, pierde definición y su voz se rezaga hasta ser borrada por las otras. Cada martillazo es eso, un magma de voces que han quedado reducidas a una sola sílaba; cada martillazo hace aflorar capas profundísimas, a menudo casi inertes, a un punto de la piedra, cuyos únicos vínculos con el aquí y el ahora se han reducido a ciertos sueños, a ciertos estallidos profundos de la conciencia, a ciertos martillazos.
Por eso los martillazos de un hombre son profundamente distintos a los martillazos de otro: aglutinan pasados propios e intraducibles que tal vez en algún punto, en lo más lejano, se tocan, hasta se mezclan, pero permanecen distintos; sólo un aparato sensibilísimo podría descomponer esos simples choques en todos sus estratos de voces perdidas en el tiempo. Pero sería un aparato infernal. Oiríamos a la turba de nuestros muertos uno por uno, en un remolino aterrador. Ya los muertos hay que juntarlos y confundirlos para que no nos asusten, para que nos dejen vivir, hay que amalgamarlos, apretujarlos, borrar sus facciones y sus voces, que persistan únicamente como conjunto, como lejana barrera. como penumbra. Por eso se inventó el martillo, el unitario: nos liga de un golpe a nuestros muertos y al mismo tiempo los hunde en su pasado y los entierra, los quita de en medio: hablando con ellos a través del martillo nos liberamos de ellos. Avanzamos hacia delante: el martillo aplana, abre cancha, somete brotes, empareja el camino, tiende al futuro. Es pura proa. Pero como toda proa, deja tras de sí una larga estela, un coro de voces que son nuestros muertos, que resuenan en cada martillazo. Avanzar hacia delante es avanzar hacia ellos. En cada martillazo se tocan y se confunden el delante y el atrás, el porvenir y el pasado, nuestra libertad y nuestro origen. En cada martillazo quedamos clavados en el suelo, redefinidos de una sola llamarada como las estatuas, ni del todo vivos ni presentes, ligeramente clásicos y perpetuos.


















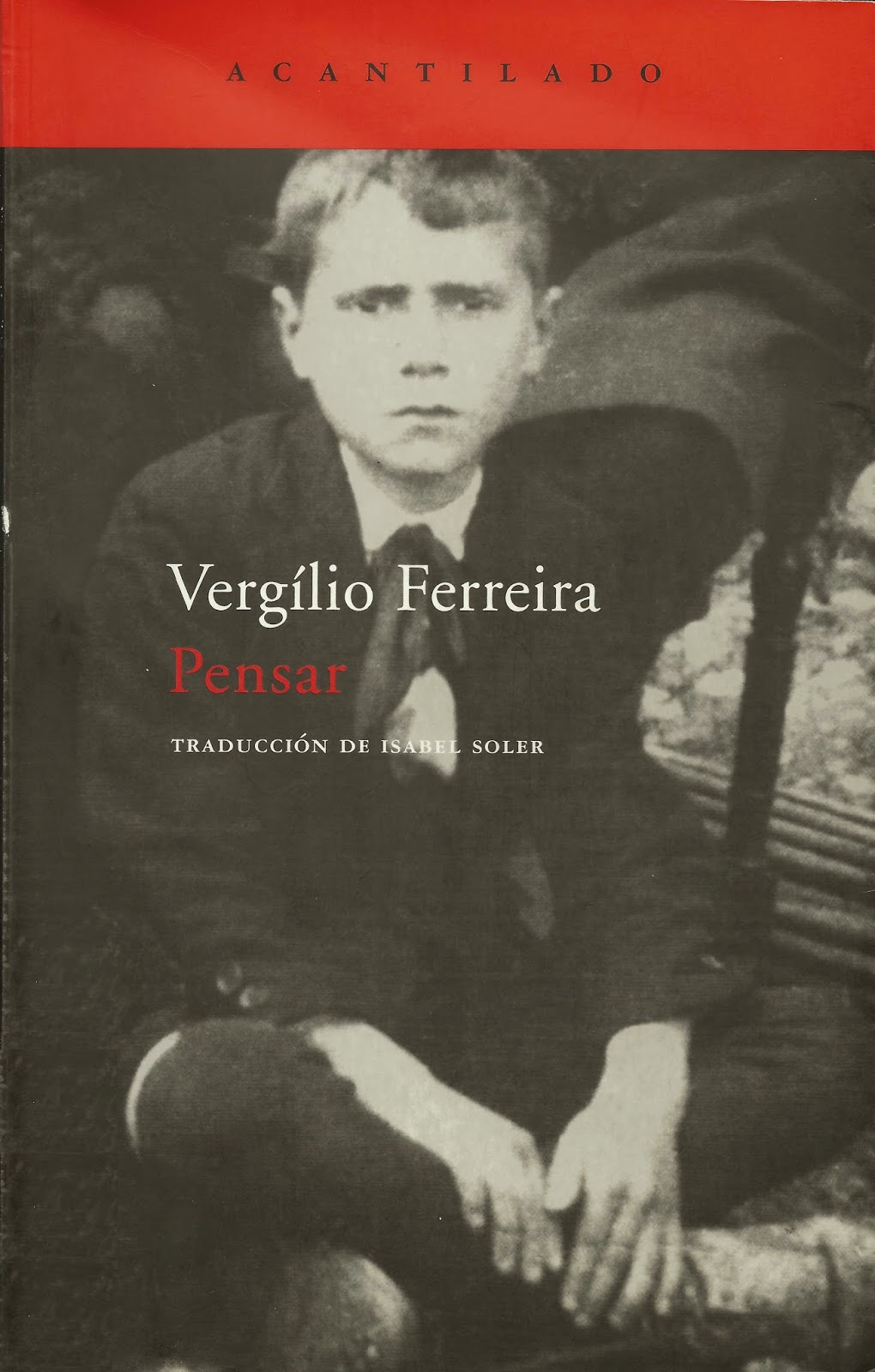





















.jpg)




