ADAM SOBOCZTNSKI,
El arte de no decir la verdad,
Anagrama, Barcelona, 2011, 182 páginas.
**********
Treinta y tres propuestas para aprender a mentir: algo más que el anunciado literal decálogo.
**********
SEDUCIR
Desde luego, no es el trabajo perfecto. Al menos no para todo un arquitecto. Stephan Karst recoge dos tazas de café, limpia la mesa y, tras la barra, hace un par de habilidosos juegos malabares con las tazas. Luego las lava con cierta vehemencia. Se termina la música. ¿Es que tendrá que volver a poner a esa cantante francesa de cuyas canciones los clientes no parecen hartarse? Stephan no soporta su voz ronca. ¡Bah, qué más da!
¿El trabajo? Bueno, lo importante es que vuelve a entrar algo de dinero en la caja. Hace unos días, finalmente, se hartó de pasarse el día en la cama dando vueltas a pensamientos de lo más sombríos. Un día sintió en su interior una tímida chispa de ganas de vivir. Se levantó, observó en el espejo su rostro barbudo y concluyó que al menos su estado depresivo lo había hecho adelgazar bastante. Cuando miró a su alrededor, quedó estupefacto. El polvo se había acumulado en forma de feas bolas por toda la casa. El suelo estaba lleno de copas de vino, botellas de cerveza y DVD; en la cocina, la calefacción llevaba días funcionando sin motivo alguno a toda máquina; la luz del contestador parpadeaba nerviosamente, llevaba tiempo sin ser escuchado, aunque probablemente sólo le había dejado mensajes su madre. La ventana también se podría limpiar de vez en cuando, pensó Stephan, de pie en medio de la cocina. Dos pizzas habían empezado a enmohecerse, todo desprendía un hedor desagradablemente dulzón y en la basura revoloteaban agitados una gran cantidad de moscones.
Se hace difícil decir qué fue lo que finalmente lo empujó a poner fin a aquel desorden infernal. Quizá sencillamente el hecho de rebasar determinado umbral de descuido a partir del cual, por decirlo así, nuestra resistencia se activa automáticamente.
Desde que dejaron de prolongarle el contrato en el despacho de arquitectura y lo había abandonado enfurecido, Stephan Karst había pasado mucho tiempo en la cama como anestesiado, en parte soñando en mejores tiempos pasados, en parte atormentado por la terrible vergüenza que sentía ante sus padres. Su madre había sido siempre la fuerza impulsora de su vida: a pesar de su origen humilde, lo había empujado con esfuerzo a que se presentara a la selectividad y estudiara una carrera, mediante amenazas lo había obligado a sacar las mejores notas, etc., etc. Tenía mucho que agradecerle. Stephan parecía no soportar el patético fracaso momentáneo de su carrera.
Por primera vez en muchos días, tras recoger la basura más visible del piso, Stephan Karst salió a la calle. Hacía un tiempo infernal, llovía; Stephan se abrochó apresuradamente el abrigo y empezó a deambular por el barrio. Se compró un cruasán relleno de salchicha con queso gratinado y, absorto en sus pensamientos, casi pasó de largo el pequeño letrero que colgaba en el cristal de un café: «Se busca camarero». Miró a través del cristal y distinguió a muchas mujeres entre los treinta y los cuarenta años, entre ellas algunas madres, que charlaban animadamente. Por algún motivo, le gustó. Quizá debía dejar apartada la arquitectura por un tiempo. Lo atrajo la idea de trabajar en el café y servir amablemente a las mujeres, que, quién sabe, quizá esperaban con ansia dar un vuelco a su vida.
Unos instantes más tarde hablaba ya con el propietario del local, un hombre con barba de dos días, algo más joven que él, que había abierto el café después de dejar la carrera y parecía muy feliz, hecho con el que Stephan se sintió muy identificado. De alguna manera, se podía decir que el hombre era un compañero de fatigas. Stephan podía empezar enseguida. Para celebrarlo, se bebió una cerveza con su nuevo jefe.
Y así llegamos al punto en el que Stephan se encontraba tras la barra del café, hecho que ocultaba a sus padres. La situación sería algo delicada el fin de semana siguiente, pues le tocaba trabajar y su madre había anunciado que vendría a la ciudad porque tenía una cita en un bufete de abogados para tratar un tema laboral (al padre de Stephan lo habían obligado a prejubilarse).
Con las manos en el fregadero, Stephan pensaba en el abogado de sus padres cuando la vio: una mujer sentada sola en una mesa junto al cristal. Tenía el cabello corto y oscuro, y su cara le resultó familiar, como si fuera una actriz que hubiera visto hacía años en alguna película. Aquellos ojos grandes, aquel rostro…, ¿cómo describirlo? Quizá el adjetivo «clásico» era el adecuado; en cualquier caso, tenía unas facciones muy simétricas.
No había sido mala decisión coger aquel trabajo en el café, pensó Stephan, indudablemente le ayudaba a pensar en otras cosas. Además, le daba un aire de tipo desenvuelto. ¡Cuánta libertad! Otros seguían el camino marcado. Stephan Karst no. Otros se deslomaban hasta la muerte, hasta que los sorprendía el infarto de miocardio. Stephan Karst no. Todos se aburguesaban. Menos él. Mientras otros, sentados frente a sus ordenadores portátiles, sufrían contracturas en la espalda, a él las mujeres le lanzaban miradas de deseo. Sonrió complacido.
Por ejemplo, aquella mujer. Sí, los ojos de Stephan podían solazarse en ella, desde luego. No se acordaba de haberla visto entrar. Como a cámara lenta, le pareció, ella le devolvió la mirada y se la aguantó un buen rato, como si se conocieran de toda la vida. ¡Qué ínfimo y sutil cambio en las facciones hacía falta para pasar de la mayor seriedad a una sonrisa!, pensó Stephan, azorado. Efectivamente, le estaba sonriendo. Le vino a la cabeza una palabra pasada de moda: garbo. Ella se levantó; fueron unos pocos pasos, pero a Stephan le pareció que andaba como danzando. Se inclinó sobre la barra, calló por un momento y finalmente dijo con una voz indescriptiblemente lasciva:
—¿De verdad no se puede fumar aquí?
No, no se podía. De acuerdo con la legislación, el jefe de Stephan lo había prohibido terminantemente. Pero ¡en este caso…! En un santiamén, Stephan encontró los ceniceros, guardados en el último cajón, le alcanzó uno a ella y, esforzándose a su vez por resultar lascivo, dijo:
—Sólo porque eres tú.
En este punto, no podemos pasar por alto que aquel acto de desenvoltura le acarreó toda clase de problemas a Stephan Karst. Su jefe, Timo, apareció inesperadamente y, al ver a la mujer fumando junto al cristal, reaccionó…, cómo decirlo…, con estrépito. Otros clientes, sobre todo las madres (tremendamente alarmadas por sus hijos), ya se habían levantado y protestaban airadamente en la barra.
Pero lo que más nos concierne es un breve SMS que nuestra fumadora, nada más sentarse a su mesa con el cenicero, le escribió a una buena amiga. Contenía estas terribles palabras: «Estoy fumando en el café de las madres. Apuesta ganada».









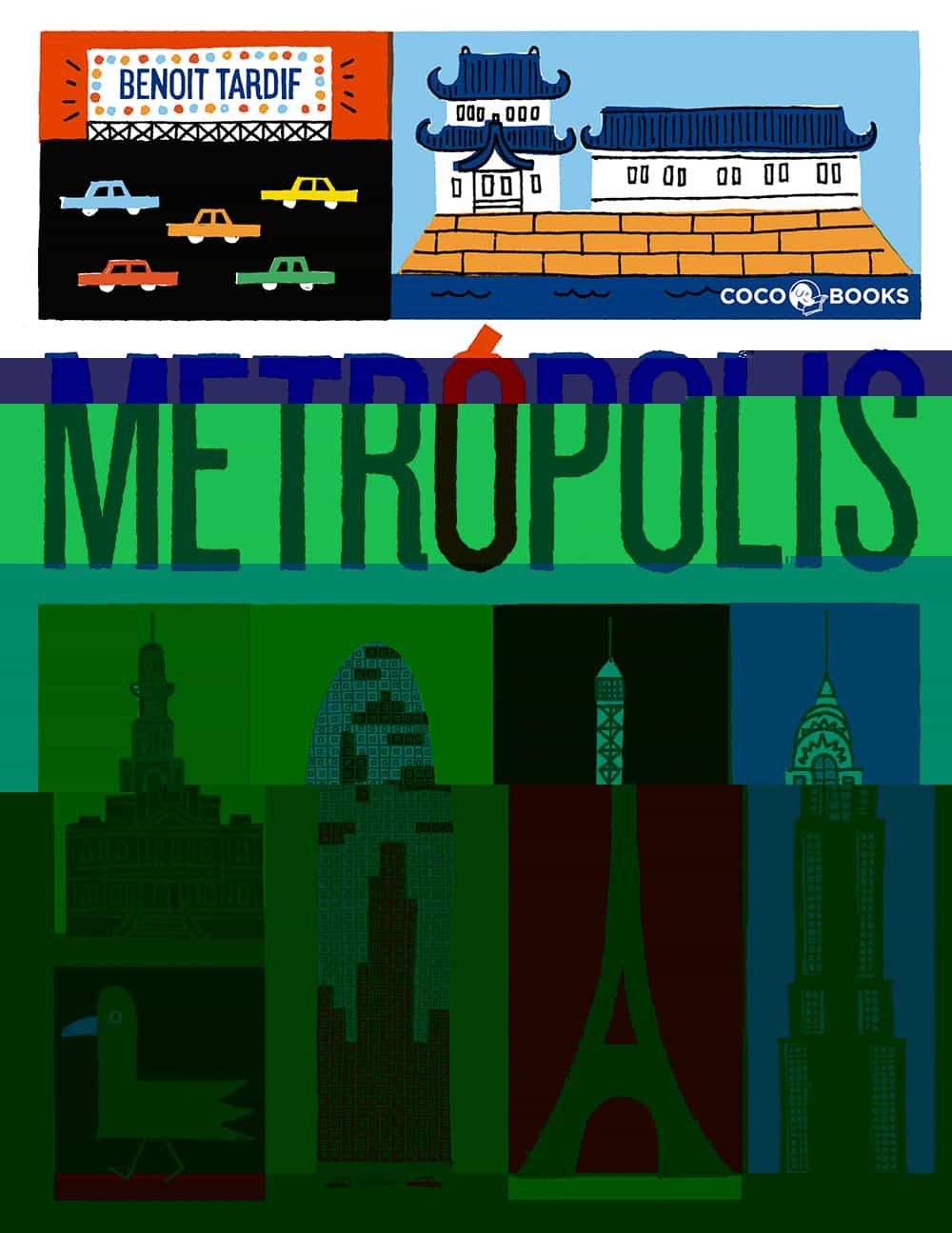













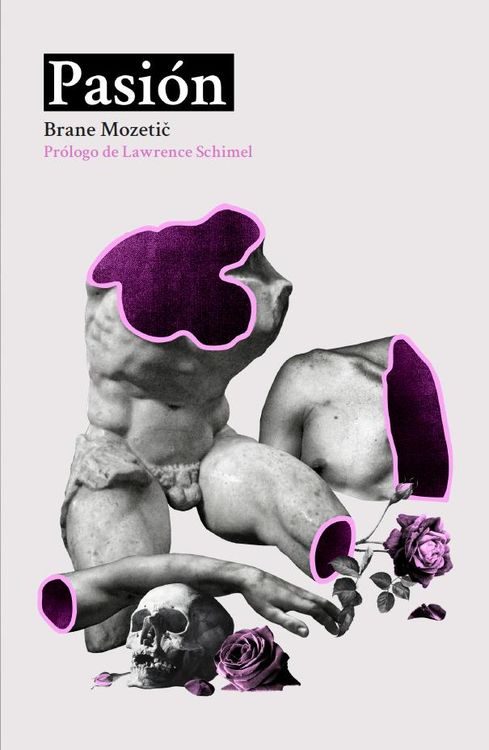



















.jpg)




